Soy un apasionado del cine. No lo digo como quien confiesa un gusto, sino como quien reconoce un hilo secreto que le ha ido cosiendo la vida, puntada a puntada, desde la infancia.
Fui miembro de un cineclub desde que tengo memoria. Empecé siendo un niño, en el Colegio San Luis Gonzaga, en Maracaibo. Y en el Gonzaga me enseñaron algo que todavía hoy agradezco profundamente: a no ver películas, sino a disfrutar el cine. Parece un matiz menor, pero no lo es.
Ver una película es dejarla pasar por delante de ti. Disfrutar el cine es permitir que la película te atraviese… y luego darte el permiso de volver a entrar, escena por escena, para descubrir qué te quiso decir y qué te dijiste tú sin darte cuenta.
Quizá por eso me sigue divirtiendo tanto ir al cine. No voy solo a entretenerme. Voy a deleitarme dándome cuenta de lo que ocurre detrás de cada escena. Voy a leer y a escuchar lo que hay para mí en cada película, incluso —y a veces sobre todo— en aquellas que me parecen malas o que no me gustan. Porque una película “mala” puede ser un maestro perfecto: te obliga a precisar por qué no funciona, qué se rompe, qué faltó, qué sobró, qué estaba intentando y no logró. Y ahí, sin proponértelo, se te afila el ojo. Se te afila el criterio. Se te afila la emoción.
Maracaibo: una ciudad hecha de salas, luces y memoria
Maracaibo fue mi primera gran escuela de cine… no en aulas, sino en calles. En conversaciones. En el olor de una cartelera recién colocada. En el murmullo del público justo antes de apagarse las luces.
En sus décadas doradas, Maracaibo llegó a tener más de cincuenta salas de cine: desde la avenida Bella Vista hasta los barrios periféricos. Eso no es un dato frío. Es una declaración cultural. Una ciudad con esa cantidad de salas está diciendo algo sin hablar: está diciendo que la gente necesita reunirse, mirar historias, llorar con desconocidos, reír en coro, salir del cine caminando distinto.
Dentro de ese mapa, el Cine Imperio ocupa un lugar casi mítico. Abrió en 1952, en la avenida Bella Vista, frente a la Plaza Libertad —la Plaza de la Muñeca—, en el sector Santa Lucía. Pantalla de lona, balcón techado, arquitectura reconocible. Detalles que hoy suenan técnicos, pero que entonces eran señales de modernidad, de pertenencia a un mundo más amplio. Ese cine resume una época: el cine como salida elegante, como acontecimiento social, como estreno que se comentaba al día siguiente.
Crecí asistiendo a salas cuyos nombres todavía hoy me resultan familiares, casi íntimos: Roxy, Metro, Internacional, Boconó, Paraíso, Victoria, Landia, Venecia, América, Urdaneta, San Felipe, Ávila, Alcázar, París, Uairén, Variedades, Principal… y el Autocine de El Milagro, que al nombrarlo aún me provoca una sonrisa particular. Porque un autocine no era solo una pantalla enorme: era una forma distinta de habitar la película, dentro de un carro, con brisa, con una libertad especial.
Mención aparte merecen las pantallas de los clubes sociales: el Club del Comercio, el Creole, el Alianza. Proyecciones nocturnas al aire libre, en familia, con una sensación de ritual compartido. Y cómo olvidar la pantalla de El Rincón Boricua, en el sector Santa María, donde proyectaban las comiquitas en blanco y negro mientras comíamos pollo frito. Son recuerdos que no se archivan: se quedan viviendo en uno.
Luego llegó el momento —como en tantas ciudades del mundo— en que la televisión empezó a competirle al cine, a finales de los años cincuenta. La pantalla se mudó a las casas, el hábito cambió, y muchas salas comenzaron un viaje silencioso hacia la decadencia. No ocurrió de golpe. Ocurrió como ocurren las despedidas largas: primero se vacían algunas funciones, luego se reduce la programación, luego la fachada empieza a verse triste… y un día, sin ceremonia, deja de existir como cine. Queda el edificio. Queda el recuerdo. Queda la frase: “¿te acuerdas cuando…?”
En los setenta y ochenta el proceso se aceleró. Grandes salas cerraron, otras se reconvirtieron, muchas desaparecieron sin dejar rastro. Los cines de barrio pasaron a la memoria urbana, que es una forma elegante de decir: ahí había un cine, ahora hay otra cosa, pero yo todavía lo veo.
Y sin embargo, el cine no murió. Se transformó. En los años noventa, antes de que el modelo multipantalla se impusiera por completo, el cine de autor, el cine de vanguardia, el cine que no venía con alfombra roja comercial, buscó refugio en ciclos, centros culturales, teatros. En Maracaibo, espacios como el CAM–Lía Bermúdez, el Centro de Bellas Artes, el Teatro Baralt, el auditorio de la Facultad de Ingeniería de LUZ y otros cine-foros se convirtieron en ventanas para ver lo que no estaba en la cartelera masiva.
Y ahí aparece una parte muy íntima de mi historia: el cineclub nunca fue un pasatiempo. Fue un entrenamiento para la vida. Sentarse con otros a analizar una película es una escuela de pensamiento crítico, de sensibilidad, de conversación profunda. Es aprender a discutir sin pelear. A sostener una idea sin atropellar. A decir “no me gustó” y saber explicar por qué. A reconocer el valor artístico más allá del presupuesto.
Después vino el cineclub de la Facultad de Ingeniería de LUZ. Y eso fue otro nivel. Porque el cineclub universitario no solo proyecta películas: plantea preguntas, ofrece contexto, invita a leer, a escuchar el subtexto, a reconocer la ideología detrás del encuadre. Te hace sentir que el cine es arte, pero también espejo social. Y ahí mi seguidilla de cineclubes se volvió una forma de estar en el mundo.
En ese tiempo entendí algo que todavía hoy me guía: una película no termina cuando aparecen los créditos. Continúa en la conversación. En el café. En el Bambi, en el Kabuki o en Monteblanco. Continúa en la sobremesa. Continúa cuando vuelves a una escena y dices: “ah… era esto”. Continúa cuando te descubres usando un fragmento para iniciar una conversación de trabajo, introducir un tema educativo o iluminar una idea que de otra forma no tendría impacto. Porque a veces una escena dice en dos minutos lo que a nosotros nos costaría veinte explicar.
Caracas: el cine como marca de ciudad… y como metamorfosis
Caracas fue otra cosa. Caracas es el centro simbólico e industrial del cine venezolano. La ciudad donde se estructuran instituciones, se consolidan productoras y se cruzan cine, teatro y televisión como calles en una intersección intensa. Caracas fue —y sigue siendo— un gran escenario.
Cuando pienso en su geografía cinematográfica, aparecen los cines como un álbum fotográfico: Sabana Grande con el Broadway y el Radio City; La Candelaria con el Imperial. Salas que no solo proyectaban películas, sino una idea de modernidad. El Broadway, cine de lujo, aforo grande, butacas reclinables, diseño interior cuidado. El Imperial, integrado a una torre, con patio y balcón, enorme capacidad. El Radio City como emblema urbano. Todo eso construía una Caracas donde ir al cine era parte de ser caraqueño.
Pero también llegó el declive del cine de calle. Desde finales de los cincuenta se encadenaron cierres y transformaciones por factores conocidos: crecimiento urbano, cambios sociales, televisión, centros comerciales. El cine no desaparece: se muda. Se adapta. Como nosotros.
El Multicine Chacaíto, inaugurado en 1970, anticipó el futuro: el paso del palacio único a la lógica de múltiples pantallas. Luego vinieron el Cine Humboldt, las salas del Concresa, el cine de La Pirámide. El espectador pasó de asistir a un ritual fijo a elegir entre opciones. La experiencia se fragmentó. Ganó variedad. Perdió algo de solemnidad.
Caracas también conoció un renacimiento: el cine cultural como experiencia curada. El Trasnocho Cultural, inaugurado en 2001, simboliza ese retorno a la profundidad: programación con criterio, ciclos, cine-foros, conversación. Como si el cine dijera: ya pasamos por la época del volumen; volvamos al sentido.
Y luego, la demolición del Teatro Altamira en 2008. Un golpe simbólico. No cae solo un edificio: cae una era. Se cierra físicamente un tipo de ciudad y un tipo de ritual.
Mi vida entre dos pantallas: la sala y la mente
Podría explicar mi vínculo con el cine hablando de salas y ciudades. Pero mi vínculo real es con lo que el cine hace en mí.
El cine me educó para mirar. Y mirar bien es una forma de vivir mejor. Aprendí a observar la cámara, la luz, el montaje. A escuchar el sonido, la música, los silencios. A preguntar por qué ese plano, por qué esa pausa, por qué esa mirada que dura un segundo más. Aprendí que en el cine —como en la vida— nada está ahí por casualidad cuando hay arte verdadero.
Esa mirada me llevó a comprender el proceso: preproducción, rodaje, postproducción. Y cuando entiendes el proceso, respetas más el resultado. Y también te vuelves más exigente. No por severidad, sino por amor. Uno se vuelve exigente con lo que ama.
Con el tiempo, esa mirada crítica se integró a mi manera de enseñar. He usado escenas de películas durante años para abrir conversaciones sobre liderazgo, aprendizaje, comunicación, cultura organizacional, humanidad. El cine tiene esa magia: pone lo abstracto en carne y hueso.
Los creadores como compañeros de viaje
En esta historia personal, los nombres de directores, guionistas, actores y actrices aparecen como compañeros de ruta. No porque los conozca, sino porque su trabajo me acompañó.
Pienso en Román Chalbaud, cronista feroz del país. En Fina Torres y su mirada delicada. En guionistas como Cabrujas o Ibsen Martínez, capaces de poner Venezuela en palabras sin maquillaje. En actores y actrices que hicieron del cuerpo una verdad: Doris Wells, Elba Escobar, Orlando Urdaneta, Tomás Henríquez, Miguel Ángel Landa. No son solo créditos: son memoria emocional.
Y pienso también en el aporte zuliano como cantera cultural. Maracaibo quizá no fue la gran fábrica industrial del cine venezolano, pero sí fue —y sigue siendo— una ciudad que produce mirada. Y una ciudad que produce mirada, produce conciencia.
La película que sigo viendo
Si me pidieran resumir mi vida entre Maracaibo y Caracas con una imagen, diría esta: una sala a oscuras, un grupo de amigos sentados, el sonido bajando lentamente, la respiración colectiva alineándose sin que nadie lo ordene… y la pantalla encendiéndose como una promesa.
Con los años, esa imagen se expandió. Me encontré en salas de los cinco continentes, siempre buscando joyas cinematográficas, muchas veces sin entender el idioma, pero entendiéndolo todo. Porque cuando el cine es verdadero, el lenguaje no vive solo en las palabras.
Fui formando, casi sin darme cuenta, una colección inmensa: cine de autor, clásicos, rarezas, miradas incómodas. En todos los formatos: Beta, VHS, video láser, DVD. Y más de una pared se convirtió en sala improvisada, con la misma emoción de un estreno.
Desde 2008, viviendo en Washington DC, dejé de ir con frecuencia a las salas. La vida se reordena. Pero el cine siguió conmigo, adaptándose. Y al mudarme a Barcelona llegó un gesto tan práctico como simbólico: doné mis colecciones a bibliotecas. Soltar esas películas fue entender que el cine no se posee: se comparte.
Hoy el ritual es distinto. Streaming, Web, incluso YouTube. Y ahora me toca explorar Barcelona: sus salas, sus ciclos, sus propuestas culturales. El mapa cambió otra vez, pero la brújula es la misma.
Porque cuando el cine se vuelve vínculo, no es evasión: es regreso. No es fuga: es espejo.
Y por eso cierro con la misma pregunta que me hago a mí mismo y a otros:
¿Cuál fue la última película que fuiste a ver?
No por curiosidad de cartelera…
sino porque, en el fondo, esa respuesta dice mucho de lo que estás buscando.
¿Cuál fue la última película que fuiste a ver? ¿Cuál te gustaría ver? ¡Vamos al cine hoy!
Por favor, déjame tu valioso comentario en esta misma publicación.
Sigue mi cuenta en You Tube: https://www.youtube.com/AdrianCottin
Escríbeme o agenda una llamada hoy mismo y comencemos.
WhatsApp: +1- (301) 448-5400
Email: adrian.cottin@pcos-international.com
#Cine #Memoria #Aprendizaje #Cultura #pcottin #AdrianCottin
Twitter: @pcottin @AdrianCottin Instagram: @AdrianGCottin

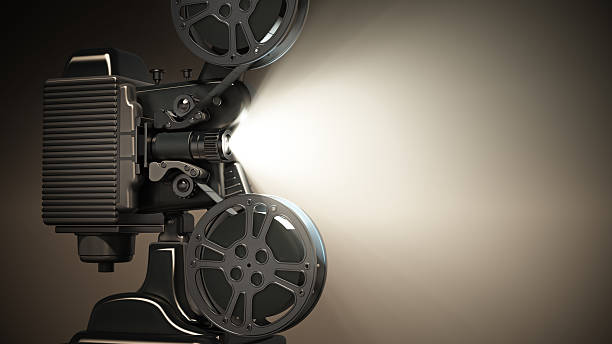

4 respuestas
Un deleite leerte. Extraño nuestros encuentros sabatinos mirando pelis y conversando acerca de nuestros hallazgos y emociones. Estoy segura que más de una en el grupo lo añoramos Saludos
¡Gracias, Eva! Esos sábados siguen vivos en lo que miramos, sentimos y pensamos juntos. Espero que pronto abramos un nuevo espacio de emoción y nuevas preguntas.
Admirable trabajo, es un paseo por la historia de nuestras salas de cine, su evolucion y como fue, de alguna manera creando el sano habito de disfrutar las peliculas. Cuando queria tomar una pausa y viajar por el mundo entraba a una sala de cine y alli estaba como alguien mas de esa pelicula, participando y anla vez disfrutando esa fase de mi vida. Esa pasion por ir a las salas a disfrutar de las excelentes peliculas se vio interrumpida cuando empece a estudiar en la universidad, primero administracion y luego derecho, por eso la pelicula que recuerdo como la ultima a la que fui al cine fue quizá Indiana Jones la primera de la saga, ya despues lo hacia en cada como dijiste con Betamax, VHS, luego DVD y alli salte a los cables pagos que podia seleccionar la pelicula de un menù de opciones.
Gracias por este hermoso recorrido y por compartir tantos recuerdos. Un abrazo.
¡Gracias, Raúl! El cine fue —y sigue siendo— ese viaje íntimo donde uno entra, se reconoce en la historia, y sale distinto, aunque cambien las pantallas y los tiempos. Un abrazo.